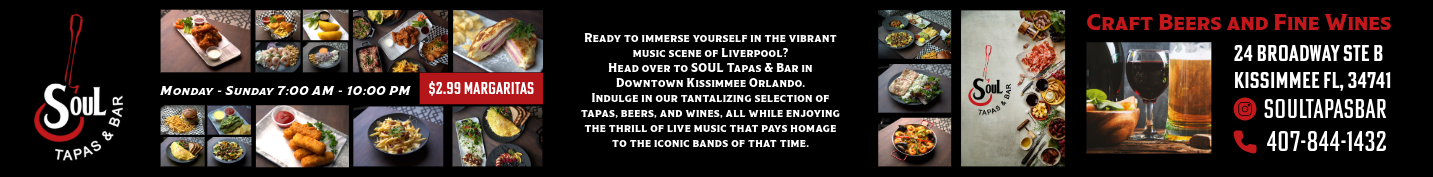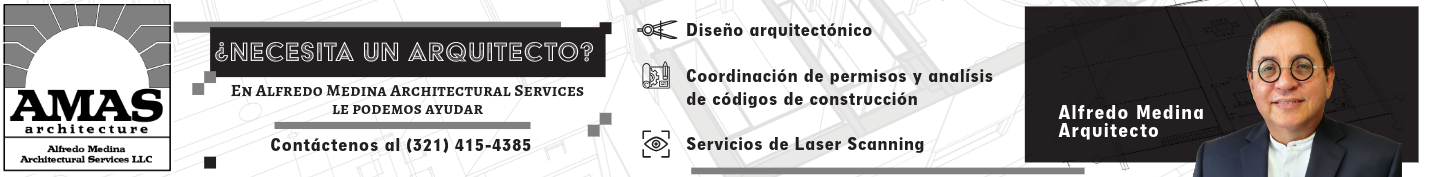La salida del ejército norteamericano de Afganistán tiene al mundo preguntándose si valió la pena o no haber ido allá, si las vidas que dieron los soldados fueron en vano, aquella aparentemente inexplicable salida nos tiene con la pregunta nublando el pensamiento: ¿será que toda esa guerra se habría podido evitar?
Primero, antes que hablar de la fuerza del ejército americano, es necesario perfilar la influencia política y económica lograda durante los últimos veinte años.
Afganistán es rico en litio, la materia prima que alimenta celulares, laptops, cámaras y hasta los Tesla del señor Musk.
Actualmente, el único país que ostenta cantidades equiparables de litio es Bolivia, donde ya avanzan extracciones a nivel industrial, actividad que amenaza con la integridad del salar de Uyuni, pero que a su vez activará la economía de exportación —esperemos que el gobierno boliviano vele por el desarrollo local al tiempo que avanza la explotación del recurso—.
De modo que los talibanes ganaron el dominio sobre el litio, dándoles una ventaja sobre la determinación del precio de la materia prima a nivel global… Claro, en el caso de que alguna nación quiera comerciar con ellos.
Pero, ¿acaso Estados Unidos no está avanzando los diálogos de paz iniciados por el ex-presidente Trump? ¿Acaso Mike Pompeo no se reunió con el co-fundador y diputado talibán Mullah Abdul Ghani Baradar?
Entonces, si al final del día terminaron en diálogos de paz, ¿para qué comenzaron la guerra? Sun Tzu afirma que el último fin de la guerra es la paz. Pero entonces, ¿quién ganó?
A mí parecer ganaron los padres, madres, esposos, esposas, hijas e hijos de los soldados norteamericanos porque ya no tendrían que soportar ni un día más la pesadilla de no saber si volverían a escuchar la voz de su ser amado. Ganaron porque ya no vivirían más en angustia ante la posible llamada telefónica reportando su muerte a causa de un Dispositivo Explosivo Improvisado. Ganaron su paz.
Veinte años de combate. Veinte años de gloria juvenil envejecida por el sol del desierto. Veinte años de funerales. Veinte años de lágrimas. Veinte años de reproducción contínua y exponencial de aquella estirpe talibán.
Eso sí, hubo una gran victoria: La mujer afgana no quiere más burka. Quiere estudiar. Quiere trabajar. Quiere las libertades y los derechos occidentales. Pero están inmersas en las leyes inapelables del islam.
Sus infantes ideales femeninos luchan contra ancestrales códigos masculinos. El Corán leído e interpretado como libro de leyes, difícilmente pueden controvertirlo, pues aquella es la palabra de Alá.
Eso es lo otro que perdió Afganistán: la posibilidad de establecer la división del poder en las ramas ejecutivas, legislativas y administrativas. Así, el poder del talibán viene única y exclusivamente del Corán, y de su interpretación al pie de la letra de lo que ahí está escrito.
Esto es un horror para occidente, pues es la reunificación del estado y la iglesia, lo cual genera poderes incuestionables, jerarquización por castas y curules doctrinales.
La mayor pérdida en esta guerra es, sin duda, la libertad de la mujer y el derecho fundamental a ser un miembro productivo y sociable de la sociedad.
Mujer afgana, debes encontrar vuestra cabaña del tío Tom. Huye. Corre como una loba salvaje en medio de la oscuridad del desierto. Desaparécete de aquellas garras violadoras que te hicieron reproducir incesantemente durante veinte años una multitud de hijos que habrían de oprimirte. Rehúsate a parir más aquella estirpe violenta tan presta para apresarte. Muérdelos.
Mujer afgana, lo sentimos.
Mujer afgana, rásgate la burka, entiérrala en un lodazal, no permitas que sólo la muerte te haga libre de aquella tela infernal.
Mujer afgana, pregúntale a Alá si acaso sus hijos habrán interpretado su libro mal.
Si no, vente para América, mujer afgana, que aquí encontrarás la victoria en paz.